|
Queratoacantoma oral.
revisión de la literatura y comunicación de un caso.
Ruth Ferreyra de Prato
¹ ,
Angel D Talavera1 Rene L,Panico1 , Ximena Kiguen2, Daniel
Piccini 3, Cecilia Cuffini 2. ,
Angel D Talavera1 Rene L,Panico1 , Ximena Kiguen2, Daniel
Piccini 3, Cecilia Cuffini 2.
Revista Facultad de Ciencias Medicas 2009; 66(Supl. 1):
21-25
1 Cátedra de Anatomía
Patológica A. Facultad Odontología.
2 Instituto de Virología “Dr. J M Vanella”. Facultad
Ciencias Médicas
3 Cátedra de Anatomía Patológica IV. Facultad Ciencias
Médicas
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Introducción
El queratoacantoma es una neoplasia escamosa cutánea
queratinizante común, caracterizada por un crecimiento
rápido y abundante, seguido por una involución espontánea,
cuya aparición clásica es en la piel expuesta al sol de
individuos de edad avanzada de piel clara. Se postula que el
queratoacantoma podría derivar de las células de glándulas
sebáceas ectópicas intraorales asociado a puntos de Fordyce
en la cavidad oral (1). Ha recibido como sinónimos
carcinoma escamoso primario, molusco pseudocarcinomatoso
(2), queratosis símil tumor, verrugoma, úlcera crateriforme,
molusco sebáceo (3), y quiste sebáceo atípico (4), entre
otros.
En 1889 Sir Jonathan Hutchinson realizó la primera
descripción del queratoacantoma solitario, y lo denominó
“úlcera crateriforme de la cara”, en 1934 Ferguson-Smith
informó del primer caso documentado del queratoacantoma
múltiple, en 1950 Grzybowski describió un “tipo eruptivo”
ahora reconocido como una variante rara de queratoacantoma
múltiple. Se acredita a Freudenthal el haber sugerido el
término “queratoacantoma” (5).
Los queratoacantomas ocurren casi dos veces más
frecuentemente en los hombres que en las mujeres. El tumor
se presenta más a menudo entre los 60 y 70 años; y aunque se
han documentado casos en lactantes, son raros antes de los
20 años. Estas neoformaciones que aparecen principalmente en
piel con pelos, expuesta al sol, de la cara y las manos (6),
también han sido descriptas con localización en mucosas y
semimucosas tales como conjuntiva, mucosa nasal, mucosa
perianal y anal, mucosa oral, lengua, paladar, encías y
labios (7).
Su etiología aún no se conoce, se han relacionado diversos
factores como son la infección por el virus del papiloma
humano (genotipos 9, 11, 13, 16, 24, 25, 33, 37 y 57), las
radiaciones ultravioleta e ionizantes, los carcinógenos
químicos como la brea y el alquitrán, traumatismos previos
como rasguños, quemaduras, cortes al afeitarse, picaduras de
insectos, astillas de madera, etc. (8). El hecho de que la
mayor parte de las lesiones se localicen en sitios
expuestos, favorece esta hipótesis. También se postulan
factores genéticos e inmunológicos para explicar su origen.
Los principales diagnósticos diferenciales son: carcinoma de
células escamosas, hiperplasia seudoepiteliomatosa, cuerno
cutáneo, queratosis solar, queratosis seborreica, molusco
contagioso, carcinoma de células basales, tricofoliculoma y
granulomas (9).
El queratoacantoma tiene tres estadios de desarrollo, el
primero es de crecimiento rápido, en el que llega a medir de
10 a 25 mm de diámetro en 6-8 semanas iniciando con una
pequeña mácula roja que luego adopta un aspecto papular
seguido de una lesión típica con centro crateriforme. La
segunda etapa es la de maduración donde la lesión deja de
crecer y permanece estacionaria con su forma de cúpula o
cráter, por último la fase de resolución donde se produce
expulsión del tapón córneo y reabsorción de la masa tumoral,
dando como resultado una cicatriz atrófica e hipopigmentada.
Cada una de las etapas tiene una duración aproximada de 2 a
8 semanas y su presentación clínica va a depender de la
variedad de queratoacantoma (Cuadro I). (9)
Cuadro I. Variantes Clínicas
de
Queratoacantoma.
1.
Queratoacantoma solitario
Queratoacantoma gigante
Queratoacantoma centrífugo marginado
Queratoacantoma subungueal
Queratoacantoma disqueratótico y secretor
2. Queratoacantoma múltiple
De tipo de Ferguson-Smith
De tipo de Grzybowski (queratoacantoma eruptivo
generalizado)
De tipo de Witten y Zak
3. Otras variantes
Queratoacantoma agresivo
Queratoacantoma verrugoso
Algunos autores (10) afirman que el queratoacantoma puede
llegar a malignizarse convirtiéndose en un carcinoma de
células escamosas. En su estudio deducen que al menos el 25%
de los queratoacantomas solitarios tienen una transformación
maligna, lo que ocurre con más frecuencia en personas de
edad avanzada y en áreas foto
expuestas.
Lever y colaboradores (11) destacan la importancia de
evaluar la arquitectura global de la lesión para realizar
un correcto diagnóstico diferencial con el carcinoma de
células escamosas de bajo grado, ya que a veces es difícil
distinguirlo histológicamente de un verdadero carcinoma, si
no se observa la pieza completa (9).
Si bien la mayoría de los queratoacantomas remite en forma
espontánea sin tratamiento, por lo general se aconseja la
intervención terapéutica por los siguientes motivos:
1) Para acelerar la resolución y producir un mejor resultado
estético.
2) Para prevenir la incrustación en estructuras vitales,
secundaria a un crecimiento rápido.
3) Porque durante la fase de crecimiento temprana no se
puede predecir el tamaño final de la lesión, el área
resultante de destrucción de tejido normal y su
transformación maligna.
4) Porque en muchos de los casos el tratamiento es simple,
efectivo y disminuye la incidencia de recidivas.
Existen múltiples opciones terapéuticas como: escisión
quirúrgica, electrodesecación, criocirugía, radiación,
esteroide intralesional, 5-fluorouracilo tópico o
intralesional, interferón (12), y cirugía micrográfica de
Mohs entre otras.
El primer caso de queratoacantoma tratado satisfactoriamente
fue comunicado por el Dr. Belisario en 1959, (13) dicho
manejo alcanzó su popularidad entre 1960 y 1970, sin
embargo, se disminuyó su uso al incluir el 5-fluorouracilo
en el manejo de los queratoacantomas. Se desconoce el
mecanismo por el cual los esteroides causan la regresión de
los queratoacantomas (14).
Caso
clínico
En Diciembre del año 2008 un paciente acude a la consulta
Estomatológica, presentándose en el Hospital Municipal de la
ciudad de La Cumbre en la provincia de Córdoba (República
Argentina), derivado por su Odontólogo general, durante una
campaña de prevención de cáncer.
Paciente masculino de 48 años, de piel morena, conductor de
máquinas viales, hipertenso medicado; fumador crónico (entre
30 y 40 cigarrillos por día) y con hábito de beber vino
tinto (1 litro por día, aumentando la cantidad los fines de
semana), quien presentaba una lesión blanca exofítica de 4
mm de diámetro, en la mucosa del labio superior derecho,
cercana a la línea de Klein. La parte superior de la misma
era de color blanco húmedo, con aspecto verrugoso y la base
de implantación pediculada, de color rosado intenso a
rojizo, no adherida a los planos profundos. La lesión
indolora era de consistencia gomosa y se desplazaba sobre su
base. (Figura 1)
Se realizó la citología exfoliativa de la lesión de la
mucosa labial superior, se fijó inmediatamente con laca en
aerosol, se coloreó con
Papanicolaou (P.A.P.),
May Grunwald -
Giemsa (M.G.G)
y Ácido periódico de Schiff (P.A.S.).
Se obtuvo un raspado de la lesión labial para determinar la
presencia y genotipo del virus papiloma humano por la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y el estudio de la
longitud del fragmento de restricción enzimática (RFLP) (8).
Posteriormente se realizó la biopsia excisional de la
lesión.
Microscópicamente; la lesión de la mucosa labial mostraba un
epitelio plano estratificado, hiperortoqueratinizado,
acantósico, con signos de displasia epitelial, pleomorfismo
celular, con mínima actividad mitótica. Los límites
laterales, conformaban un collarete, con presencia de un
escaso infiltrado linfocitario perivascular, en el corion
subyacente (Figura 2). El resultado de la citología fue LIMB II (Lesión intraepitelial de la mucosa Bucal, Grado II),
correspondiente a una displasia epitelial moderada, la cual
mostraba abundantes células superficiales orto y
paraqueratinizadas, células intermedias con gránulos
citoplasmáticos e imágenes tipo coilociticas, compatibles
con infección por VPH.
Se determinó la presencia del genotipo 16 de VPH
(Figura 3)
en la lesión labial del paciente.
(15)
El tratamiento de elección en esta tumoración fue la
exéresis quirúrgica.
El paciente cursó con un post operatorio satisfactorio sin
ningún tipo de complicaciones. El post operatorio a
distancia no presentó recidiva ni recurrencia de la lesión
de semimucosa del labio superior.
En este caso, el hábito de fumar, la ingesta de alcohol, la
exposición solar y la presencia del genotipo 16 de VPH
pudieron influir en la evolución prolongada de la lesión
ubicada en mucosa del labio superior, que no resolvió
espontáneamente. Se debe resaltar la importancia de
instaurar y sustentar programas para controlar estrictamente
las lesiones orales insipientes; además de brindar a los
pacientes, la información sobre los factores de riesgo
asociados que son perjudiciales y que pueden inducir la
transformación celular de las mucosas orales; con el
objetivo de controlar tempranamente estas lesiones y evitar
consecuencias irreversibles.
Agradecimientos:
Por su colaboración a los colegas, la Médica
Maria Luisa Sollazzo por la asistencia técnica en las
muestras citológicas, a la histotecnóloga Agustina Pereira
por su dedicación en el procesamiento de la muestra biópsica
en el laboratorio de Anatomía Patológica y al Ing. Luis
Croare por su precisa asistencia en la digitalización de las
imágenes en Área de Biología Oral de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba.
Figuras
Fig.
1:

Lesión exofítica blanca húmeda, pediculada localizada en
labio superior.

Fig.
2
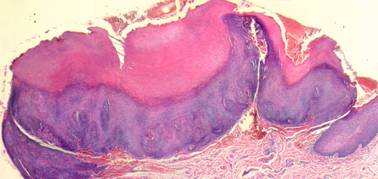
Se observa la arquitectura global del queratoacantoma con
epitelio hiperplásico, hiperortoqueratosis, marcada
acantosis, neta delimitación en bordes laterales, el
epitelio a mayor aumento muestra signos de displasia.

Fig.
3:
 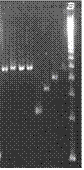
La imagen de la izquierda corresponde a RFLP HPV del
producto de la muestra del paciente, se observa el patrón
del genotipo 16, mientras que la derecha pertenece a PCR
HPV: control de ADN, Control positivo (450pb), Control
Negativo y muestra de paciente.

Bibliografía
1. Svrky J.A. Solitary Intraoral Keratoacanthoma. Oral Surg:
1976, 43. 116-121.
2. Linell F., Masson B. Molluscum pseudo carcinomatum.
Acta radiol. (Stockholm);1957, 48: 123-128.
3. Mac Cormack H., Scarff R.W. Moluscum sebaceum. Br. J.
Dermatol; 1936, 48.624-26.
4. Friedman R.J., Rigel D.S., Kopf A.W., Harris M.N., Baker
D. Cáncer de piel.
Edit Panamericana, Mex-DF; 1991, 27: 398-414.
5. Rook A., Whimster I. Keratoacanthoma- a thirty year
restrospect.Br. J. Dermathol; 1979, 41-47.
[PubMed]
6. Fitzpatrick. Dermatología en Medicina General. Quinta
edit. Editorial Panamericana. Mex-DF;
82, 909-916.
7. Eversole L.R., Leider A.S., Alexander G. Intraoral y
labial keratoacanthoma oral surg;1982,
54: 663-666.
[Abstract]
8. Bernard H.U., Chan S.Y., Manos M.M. et al.
Identification and assessment of know and novel human
papillomaviruses by polymerase chain reaction amplification,
restriction fragment length polymorphisms, nucleotide
sequence, and phylogentic algorithms. J. Inf. Dis; 1994,
170: 1077-1085.
[Abstract]
9. Barnes L., Everson J.W., Reichart P., Sidransky D.
(eds.): Word Health Organization Classification of Tumours
Pathology and Genetics of Head and Neck Tumours. IARC Press:
Lyon; 2005. P. 187-188.
10. Sánchez Y., Simón P., Requena L., Ambrjo P., Eusebio E.
Solitary keratoacanthoma.
A Self-Healing Proliferation That frequently Becomes
Malignant. Am J. Dermatopathol; 2000, 22: 305-310.[Abstract]
11. Lever W.F., Schaumberg-Lever G., Histopathology of the
skin. 5th ed.
Ch 25. Piladelphia; J.B. Lippincot Company; 1975.
12. Wickramasinghe L., Hindson T.C., Wacks H. Treatment of
neoplastic skin lesions with intralesional interferon. J.
Am. Acad. Dermatol; 1989, 20: 71-4.[Abstract]
13. Belisario J.C. Keratoacanthoma (molluscum sebaceum). In:
Belisario JC, ed. Cancer of the skin. London: Butterworth
and Co; 1959: 80-96.
14. Sanders S., Busam K., Halpern A., Nehal K. Intralesional
Corticosteroid Treatment of Multiple Eruptive
Keratoacanthomas: Case report and Review of a Controversial
Therapy. Dermatol. Surg; 2002, 28: 954-958.
[Abstract]
15. Jacobs M-V et al. Human papillomavirus is necessary
cause of invasive cervical cancer worldwide. Walboomers J.
Pathol; 1999, 189: 12-19
[Abstract]

|