TRABAJO ORIGINAL
Efecto de la altitud sobre el peso al nacer y eventos
perinatales adversos en dos poblaciones argentinas
Effect of high altitude on birth weight and adverse
perinatal outcomes in two argentine populations
Carlos Grandi1, José Dipierri2, Guillermo Luchtenberg1,
Angélica Moresco3, Emma Alfaro4
Revista Facultad de Ciencias
Medicas 2013; 70(2):55-62
1. Unidad
Epidemiología Perinatal y Bioestadística. Maternidad Sardá,
Buenos Aires.
2. Cátedra de Antropología Biológica I. Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de
Jujuy, Argentina.
3..Becaria "Ramón Carrillo - Arturo Oñativia", Ministerio de
Salud, Argentina. Maternidad Sardá, Buenos Aires, Argentina.
4. Universidad Nacional de Jujuy, CONICET
Correspondencia: Carlos Grandi. Unidad Epidemiología
Perinatal y Bioestadística, Maternidad Sardá, Buenos Aires,
Argentina
cgrandi@intramed.net
Financiamiento: este estudio fue parcialmente financiado por
una Beca "Ramón Carrillo - Arturo Oñativia", Ministerio de
Salud, Argentina (AM)
Introducción
El peso de nacimiento (PN) es a
la vez un indicador de crecimiento fetal y de salud
individual y poblacional1.Constituye el principal
determinante de la mortalidad perinatal e infantil y tiene
una fuerte asociación con la salud infantil y del adulto2-3
Resulta de interés la caracterización antropométrica de las
poblaciones humanas de altitud en las distintas fases de la
ontogénesis, en éste caso a través de la consideración del
PN y sus condicionantes fetales y maternos. Refuerzan éste
interés los antecedentes bibliográficos que indican que las
respuestas biológicas a la hipoxia hipobárica (disminución
de la presión parcial de oxigeno), a través de los cambios
antropométricos y fisiológicos, no son uniformes entre las
poblaciones residentes en diferentes ambientes de altitud4-6
.
La disminución de la saturación del O2 arterial es
suficiente para alterar el metabolismo y retrasar el
crecimiento celular5,7. La hipoxia hipobárica prenatal es
compensada por un aumento del flujo sanguíneo uterino y este
fenómeno es más notorio en las mujeres andinas o tibetanas
secularmente residentes en estos ambientes que en las de
otro origen, europeo o chino, recientemente aclimatadas8-10
.
Se ha intentado explicar la disminución del PN en la altitud
(> 2500 msnm) por el ambiente social y nutricionalmente
empobrecido asociado a este ambiente extremo y por el
estatus económico materno. Sin embargo, la disminución del
PN con el aumento de la altitud geográfica ha sido
constatada incluso en investigaciones llevadas a cabo en
países desarrollados y en regiones de un mismo país con
condiciones socioeconómicas similares, donde se pudo
verificar que la altitud geográfica “per se”, más que el
estatus económico materno, se asociarían a una disminución
del PN y una alteración de la forma corporal11. Dado que no
todos los niños nacidos de madres con hipertensión arterial
presentan un retraso del crecimiento y que esta condición es
frecuentemente observada en gestaciones que transcurren por
encima de los 2500 msnm, existe evidencia creciente de que
la hipoxia sería el factor determinante no solo del retraso
del crecimiento intrauterino, sino también de la
hipertensión gestacional y de la preeclampsia5,12.
Debido a la localización de la provincia de Jujuy sobre las
estribaciones andinas, sus poblaciones se encuentran
sometidas al efecto de la altitud geográfica, lo que no
ocurre en Buenos Aires, a nivel del mar. Además de la
hipoxia hipobárica, los ambientes de altitud imponen a las
poblaciones residentes en ellos numerosos factores
estresantes: gran amplitud térmica, baja humedad relativa,
escaso aporte nutricional y alta radiación cósmica2.
Existen antecedentes sobre la disminución del PN con el
incremento de la altura geográfica en dos provincias del
Noroeste Argentino: Jujuy y Catamarca13-18. Sin embargo, se
desconoce el comportamiento de otros indicadores
relacionadas con el tamaño alcanzado al momento del
nacimiento.
A partir de la comparación interpoblacional de los
nacimientos sucedidos en la provincia de Jujuy, distribuidos
según un gradiente altitudinal, con los de una población de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires situada al nivel del mar,
el objetivo de este estudio fue analizar la variación del PN
con la altura geográfica y su asociación con resultados
perinatales adversos (entre otros, prematurez, retraso del
crecimiento y cesárea).
Métodos
Se trata de un estudio observacional y analítico, de tipo
poblacional basado en los datos registrados en el Sistema
Informático Perinatal (SIP)19 correspondientes a los
nacimientos acaecidos entre 1996 y 2000 en la provincia de
Jujuy y en la Maternidad Sardá de Buenos Aires. La provincia
de Jujuy se dividió, según la altitud promedio en metros
sobre el nivel del mar (msnm), en cuatro regiones ecológicas
claramente definidas: Ramal (500 msnm), Valle (1200 msnm),
Quebrada (2500 msnm) y Puna (3500 msnm). La Maternidad Sarda
está situada a 20 msnm.
Se incluyeron todos los RN vivos de 24 semanas o más de edad
gestacional (EG) y más de 500 g de PN. Se excluyeron los
nacimientos con falta de información del PN, sexo, edad
gestacional, talla y peso materno, los que fueron producto
de un embarazo múltiple, presentaban una EG menor a 24
semanas o mayor a 42 semanas y malformaciones congénitas.
Los datos se aleatorizaron por medio del programa Excell®
realizándose todos los análisis estadísticos con 1000 casos
de cada región de Jujuy (total 4000) y 4000 de la Maternidad
Sardá.
Variables de resultado:
a) Prematurez (edad gestacional [EG] <37 semanas);
b) PN > 3000 g (indicador de salud recomendado por OPS 20,
categoría que debe superar el 85%; para el análisis de
riesgo se operacionalizó como <3000 g);
c) PN < 2500 g o Bajo Peso (BP);
d) PN <1500 g o Muy Bajo Peso al Nacimiento (MBP);
e) Pequeño para Edad Gestacional (PEG) (<percentilo 10 de la
curva local)21;
f) Restricción del Crecimiento Intrauterino (en inglés Fetal
Growth Ratio [FGR]), definida como la razón entre el peso al
nacer observado y la media del peso de nacimiento para cada
edad gestacional del estándar local 21. Un recién nacido fue
clasificado sin restricción del crecimiento si la FGR estaba
entre 0.90 – 1.10, con restricción leve: FGR 0.80 - 0.89,
moderada: FGR 0.75 – 0.79 (percentilo inferior a 4.3) y
severa: FGR < 0.75 (percentilo inferior a 1.7)22-23. El
punto de corte para el grupo con restricción del crecimiento
(<0.90) es aproximadamente comparable con la definición
convencional (<10º percentilo). Se incluye este abordaje
porque provee importante información clínica (porcentaje de
peso por debajo de la media);
g) Índice Ponderal (IP = 100 x PN [g]/ talla [cm]3); el
punto de corte para categorizar “restricción del
crecimiento” se operacionalizó según el primer cuartil de la
distribución (percentilo 25, IP<2.53 g/cm3). El IP es
similar al Índice de Masa Corporal (IMC), pero permite una
comparación más confiable entre individuos de diferente
estatura;
h) Edad gestacional (semanas completas) al parto por fecha
de la última menstruación (FUM) o ecografía precoz (1er
Trimestre),
i) PN (gramos);
j) Sexo del RN (femenino/ masculino);
k) Cesárea (con o sin trabajo de parto).
Variable de Exposición (E, Factor de Riesgo): Altitud
(msnm) de residencia de cada una de las madres según las 4
regiones definidas para la provincia de Jujuy y la
Maternidad Sardá.
Variables potencialmente confusoras:
a) Edad materna al
parto (años);
b) Pareja estable (SI/NO);
c) Nivel de
educación (número de años alcanzados);
d) Número de
gestaciones anteriores;
e) Número de hijos vivos anteriores;
f) Indice de Masa Corporal preconcepcional (Kg/m2);
g)
Tabaquismo (SI/NO);
h) Hipertensión arterial previa (HTA,SI/NO,
> 140 mm Hg [sistólica] o > 90 mm Hg [diastólica]);
i) Preeclampsia (SI/NO, HTA más proteinuria [mét.cualitativo >
1+, o 300 mg /l en 24 hs);
j) Infección urinaria (SI/NO); k)
Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU, SI/NO).
Análisis estadístico
El análisis estadístico incluyó el cálculo de medidas de
tendencia central (media, mediana y proporciones) y medidas
de dispersión (desviación estándar [DS], intervalo
intercuartil e intervalo de confianza del 95% [IC 95%]).
Para la comparación de variables continuas a través de las
regiones se emplearon, según la distribución, las pruebas
ANOVA y Kruskall-Wallis y la prueba de Chi2 para la
comparación de proporciones y el análisis de tendencias. El
riesgo bivariado se calculó mediante el Odds Ratio (OR, IC
95%). También se calculó el Riesgo Atribuible Poblacional (RAP)
y su intervalo de confianza al 95%.
El potencial efecto confusor de reconocidos factores sobre
la asociación entre las variables analizadas y la altitud se
exploraron mediante modelos de regresión logística múltiple
(incondicional). La calibración (confiabilidad) del modelo
se estimó según la prueba de Hosmer-Lemeshow, mientras que
la discriminación (resolución) se realizó mediante la curva
ROC, que diferencia entre individuos con y sin el evento de
interés en función de las variables que lo componen. Debido
a la existencia de datos faltantes en algunas variables el
número de registros varió según los análisis. Un valor p
menor de 0.05 fue considerado como indicador de
significación estadística. Se utilizaron los programas
Statistica 7.0 (Statsoft, Tulsa, OK, USA), Stata 9.0 (College
Station, Texas, USA) y EPIDAT 2.0 (OPS/OMS y Xunta de
Galicia).
Resguardo ético : Este estudio fue revisado y aprobado por
el Comité de Ética de Investigación del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá.
Resultados
Entre 1996 y 2000 el número total de RN vivos en Jujuy fue
de 56857 y en la Maternidad Sardá de 32374. Para ese mismo
período el SIP de Jujuy incluía 46249 registros (81.3 %),
mientras que el de la Maternidad Sardá 31370 (96.9 %). Luego
de aplicar los criterios de selección quedaron 31763 (68.6%)
registros en Jujuy y 19611 (62.5 %) en Sardá. Según la
altitud de Jujuy los registros se distribuyeron en Ramal (n
= 7502), Valle (n = 19440), Quebrada (n = 1320) y Puna (n =
3501).
El porcentaje de datos excluidos se distribuyó de la
siguiente manera: a) falta del PN (Jujuy 0.15%, Sardá 0.07
%); b) embarazo múltiple (Jujuy 1.40%, Sardá 1.88 %); c)
malformaciones congénitas (Jujuy 0.77%, Sardá 2.0%); d)
falta de talla materna (Jujuy 23.9 %, Sardá 25.4%); e) falta
de peso materno (Jujuy 0.71%, Sardá 0.31%) f) EG menor a 24
semanas o mayor a 42 semanas (Jujuy 4.38%, Sardá 7.7 %).
La Tabla 1 muestra los antecedentes maternos y del embarazo
actual por regiones. Se presentaron
diferencias
estadísticamente significativas entre regiones, observándose
mayor frecuencia de madres adolescentes (<19 años) en las
tierras altas y frecuencias más elevadas de pareja estable,
años de estudio, sobrepeso-obesidad (IMC>25.1 Kg/m2),
tabaquismo, HTA previa, preeclampsia, infección urinaria,
RCIU y terminación cesárea en las tierras bajas (Sarda,
Ramal y Valle).
El PN se relacionó inversamente con la altitud geográfica al
igual que el PN >3000 g (p <0.001). Los valores más elevados
de BP en Jujuy se observaron en las regiones de la altura,
mientras que la prevalencia de prematurez, PEG (Tabla 2) y
FGR leve y severa (Tabla 3) mostraron una relación creciente
con la altitud, llegando estas dos últimas a duplicar en la
Puna a los valores observados en la Maternidad Sardá
(p<0.001). Según el sexo, los varones fueron más pesados que
las mujeres (3311+530 g vs 3216+504 g; p<0.001),
manteniéndose esta diferencia en todos los niveles de
altitud (datos no presentados).
En el análisis por regiones se observó que, mientras las
tendencias para prematurez, BP y MBP no fueron
significativas, el PN<3000 g, PEG,FGR <0.90 e IP <2.53
mostraron una tendencia mayor al doble y estadísticamente
significativa con la altitud (Tabla 4).
La Tabla 5 presenta los riesgos crudos y ajustados entre
resultados perinatales adversos y altitud. Se pudo apreciar
que, luego del ajuste, los riesgos de PN<3000 g, PEG, FGR <
0.90 disminuyeron levemente aunque persistiendo su
asociación independiente con la altitud geográfica (p.ej,
por cada aumento en la altitud según la región el riesgo de
PEG aumentaba 1.29 veces). El riesgo de IP<2.53 y prematurez
que disminuyeron luego del ajuste puede explicar la pérdida
de la significación estadística en MBP, mientras que para BP
se observó un leve efecto protector.Todos los modelos
mostraron adecuada calibración y poder de discriminación
(datos no presentados).
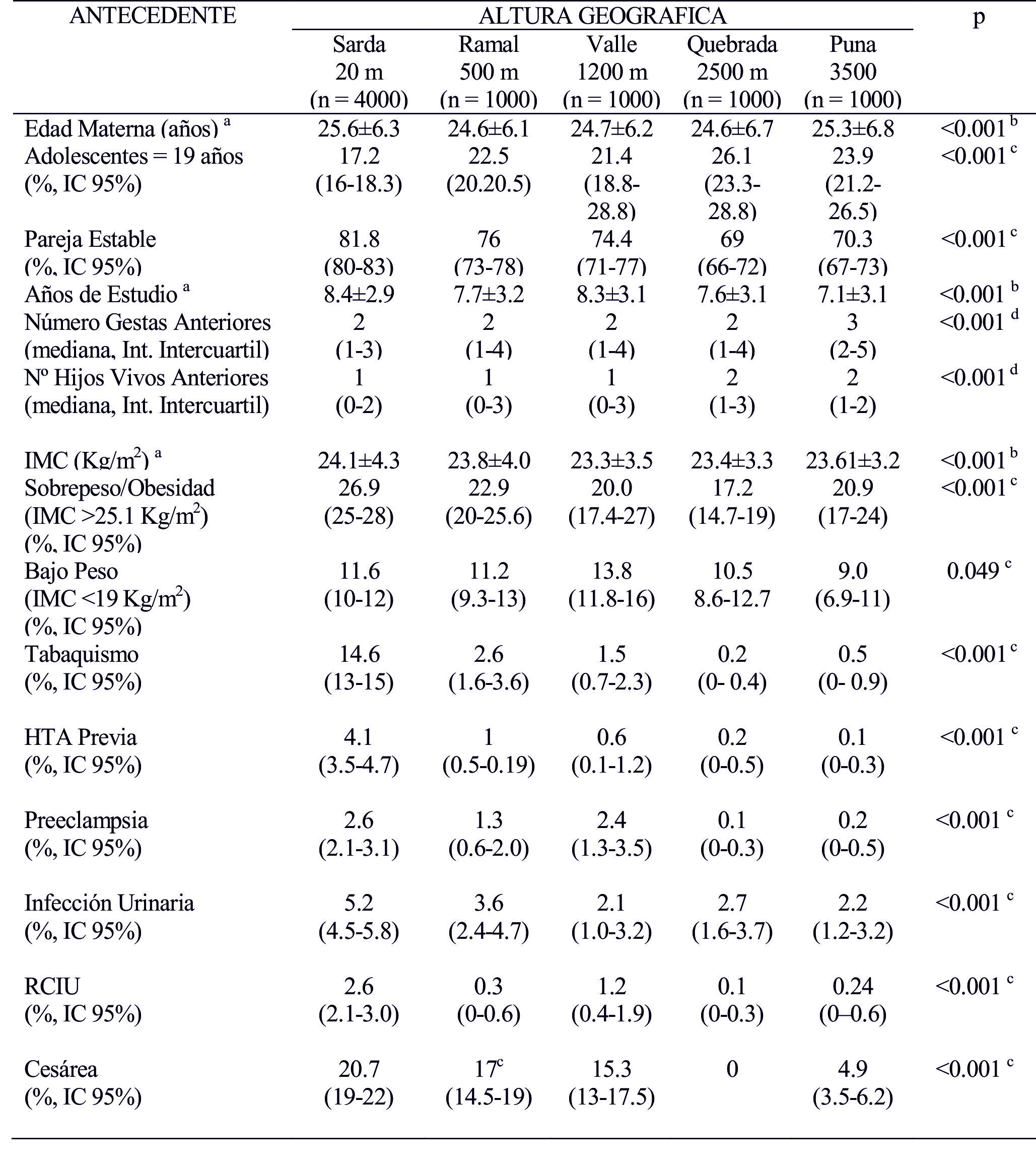 |
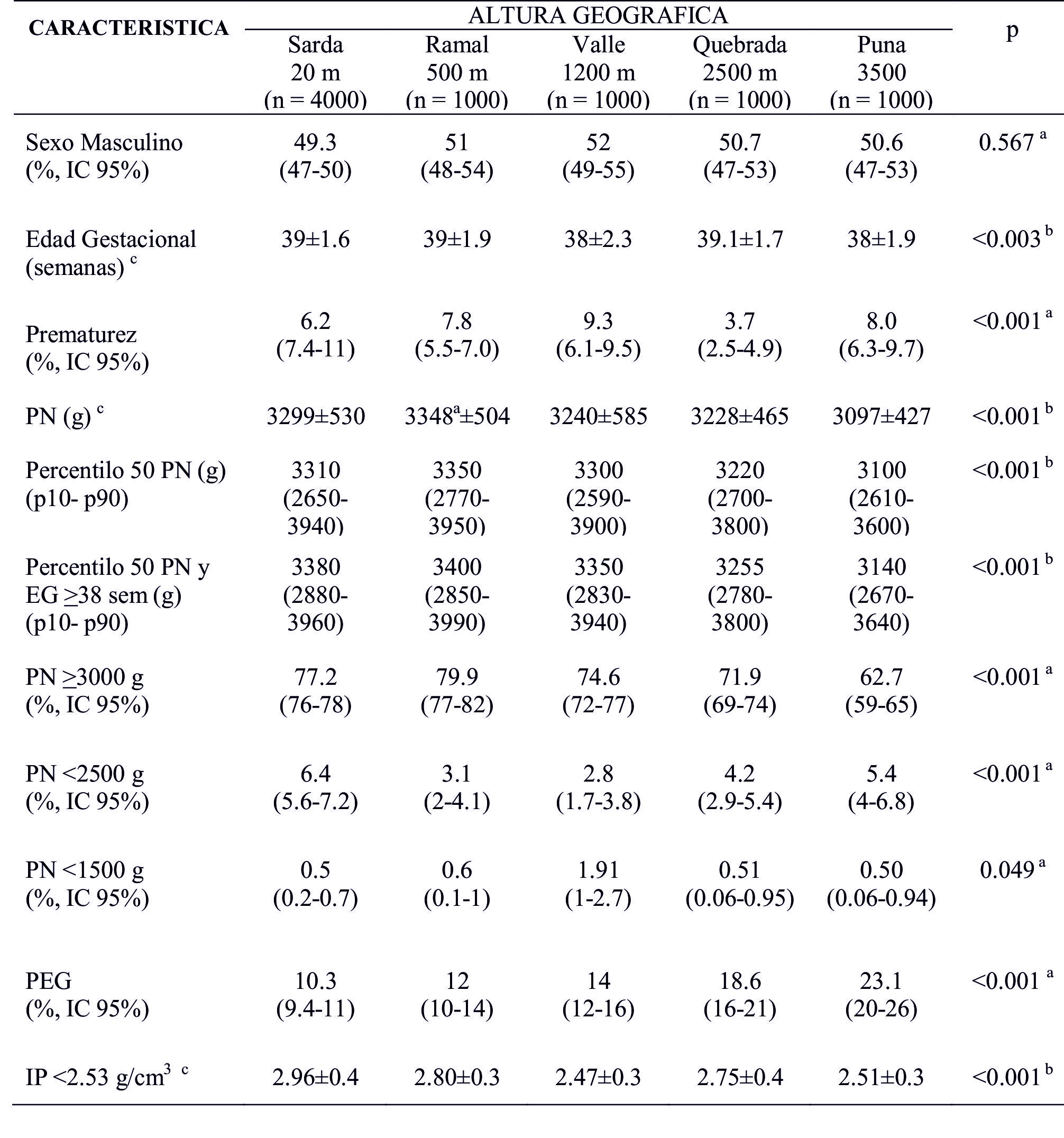 |
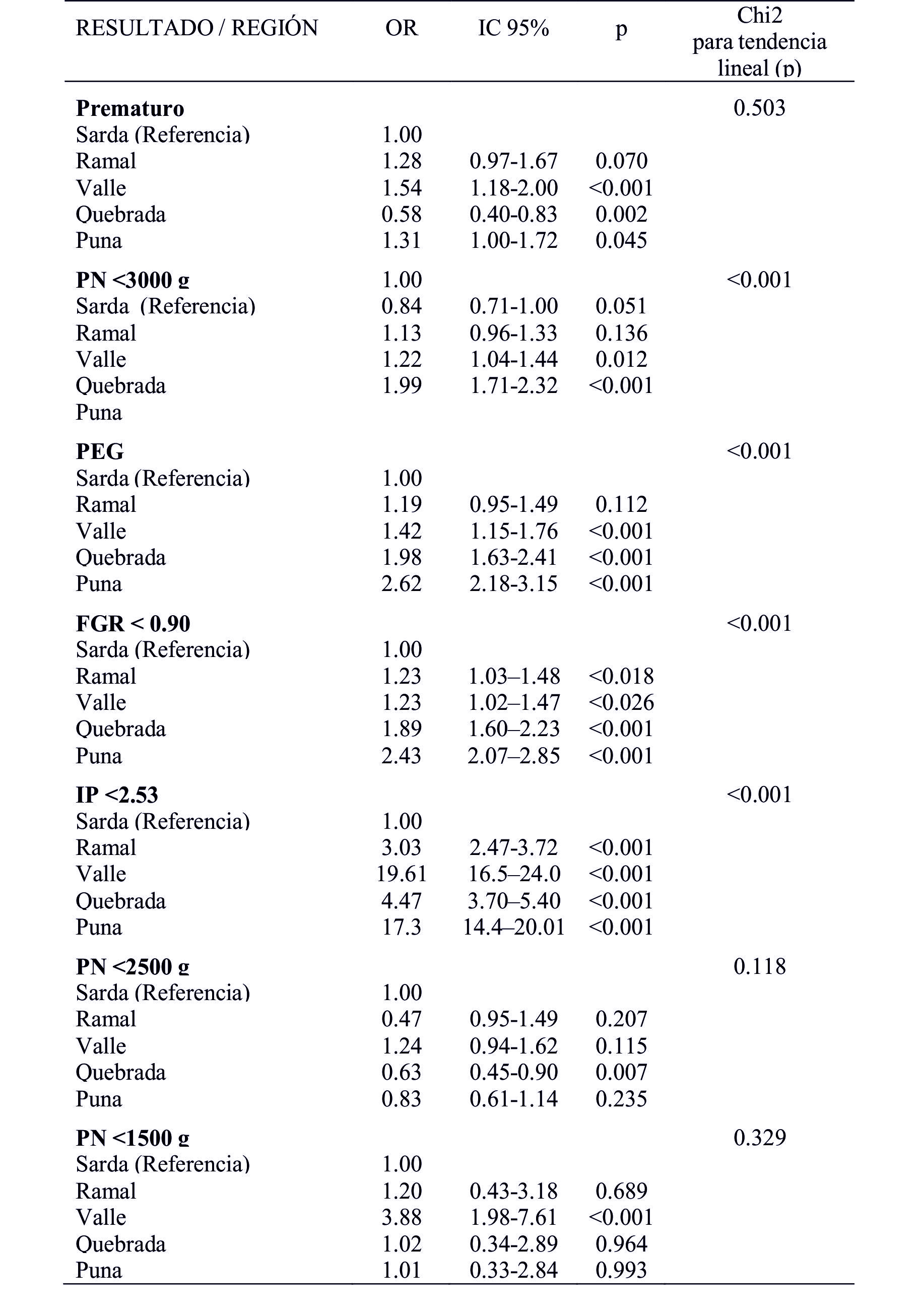 |
 |
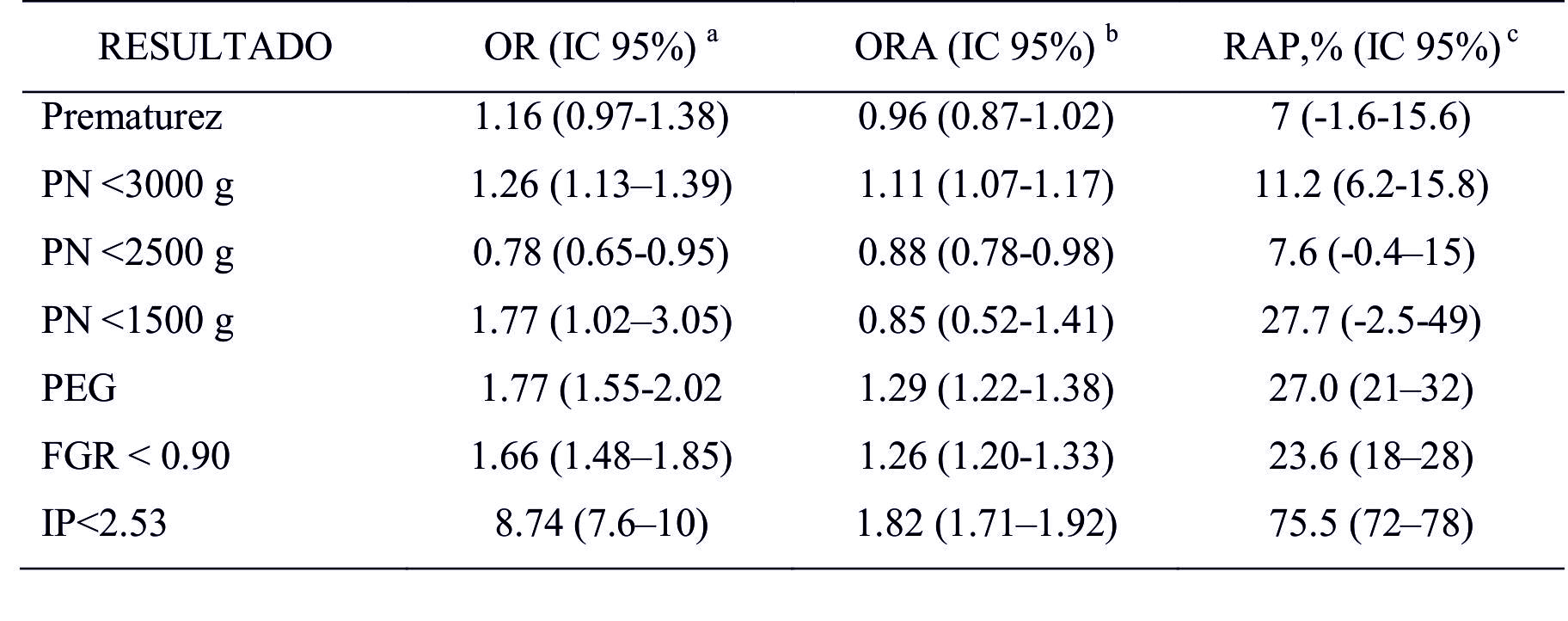 |
| tabla 1 |
tabla 2 |
tabla 3 |
tabla 4 |
tabla 5 |
Es de resaltar que tres indicadores de mayor severidad del
compromiso del tamaño al nacer (PEG, FGR <0.90 e IP<2.53),
mostraron un RAP superior al 20% y estadísticamente
significativos (Tabla 5).
Discusión
Existen muy pocos antecedentes
en la literatura sobre el impacto de la altura geográfica
sobre el PN controlando el efecto de variables confusoras
sociodemográficas y médicas5,24. La proporción de casos
excluidos, debido a falta de datos, fue similar en Jujuy y
en la Maternidad Sardá ( 31.% y 37.5%, respectivamente) y
podría llevar a una leve subestimación de los riesgos
ajustados; no obstante, éstos fueron bastante similares al
del análisis univariado (Tabla 5). También podría suponer un
sesgo de selección; sin embargo, por la similitud en las
proporciones de los factores excluidos se asume que este
procedimiento fue aleatorio y que no compromete los
resultados obtenidos. Es posible que se hayan omitido
variables potencialmente confusoras; no obstante, la
inclusión de factores de riesgo de baja frecuencia
probablemente no hubiera cambiado sustancialmente los OR de
la asociación entre la altitud y el tamaño al nacer.
Este estudio demuestra que tanto el PN como aquellos
indicadores de severo compromiso del crecimiento
intrauterino se asocian independientemente con la altitud
geográfica. Más aún, tanto el percentilo 50 del PN así como
el percentilo 50 del PN en RN a término mostraron una
sistemática reducción con la altitud, que osciló de 3350 g a
3100 g y de 3400 g a 3140 g respectivamente, mientras que el
BP se incrementó un 74% en la provincia de Jujuy (Tabla 2).
Comparados con Ramal, los RN en la región de la Puna pesaron
251 g menos.
Se incluyeron solamente RN vivos, por lo que la relación
entre altitud y tamaño podría haber estado ligeramente
subestimada debido a la elevada tasa de muertes fetales en
la altitud25,26.
La baja prevalencia de RCIU en Jujuy concuerda con lo
publicado13-15 no así para los trastornos hipertensivos del
embarazo que son tres veces más frecuentes en la altitud12,26
. Esto podría explicarse por: 1) criterios diagnósticos
diferentes; 2) variaciones poblacionales; 3) tabaquismo; 4)
efecto protector de la multiparidad y 5) subregistro27. De
acuerdo a Keyes et al.24 la altitud y la hipertensión
asociada al embarazo (con o sin proteinuria) actúan
aditivamente, cada una contribuyendo separadamente y en
partes iguales a la restricción del PN asociada a la
altitud. Los resultados de este trabajo concuerdan con los
hallazgos en el Tibet, donde las mujeres están protegidas de
un incremento en la incidencia de preeclampsia asociada a la
altitud9.
En este estudio se observó que en la provincia de Jujuy el
BP , PEG y FGR <0.90 mostraron tendencia creciente con
respecto a la altitud (p<0.001), mientras que el PN y PN
>3000 g mostraron lo opuesto (p<0.001). Sin embargo, las
prevalencias de BP y MBP no superaron, en ninguna de las
regiones, los valores propuestos por la OMS (15% y 2%
respectivamente)20 para considerar que una población se
encuentra expuesta a un alto riesgo de mortalidad y
morbilidad fetal e infantil. Los porcentajes más altos de
todos los indicadores de compromiso del crecimiento (excepto
MBP) se presentaron en las regiones de las tierras altas
(Puna y Quebrada), concordando con tres estudios anteriores
de la misma región13-15. Estos resultados apoyarían la
hipótesis que plantea que en las regiones de altitud, por un
mecanismo evolutivo, se produciría una eliminación prenatal
de los MBP 25. Más aun, luego de ajustar para covariados, el
riesgo de BP disminuyó en el límite de la significación
estadística en comparación con la Maternidad Sardá (Tabla
5).
Dipierri et al.15 y Ocampo et al.14 al analizar la
distribución regional del BP y MBP de los niños nacidos en
1992 y entre 1983-1995 en la provincia de Jujuy, llegaron a
similares resultados.
El hecho de que la tendencia de los RN < 1500 g según la
altura esté en el límite de la significación estadística se
atribuye a: i) escaso tamaño muestral y ii) a que tanto el
PN < 2500 g como el PN< 1500g incluyen a la prematurez y a
los indicadores de restricción del crecimiento que fueron
estadísticamente muy significativos (Tabla 2).
Cabe señalar que el Hospital Sardá, la maternidad pública
más grande de Buenos Aires, concentra embarazos de alto
riesgo, lo que explica la elevada prevalencia de PN<2500g ,
IP<2.53 g/cm3 y cesáreas en comparación con las regiones de
Jujuy.
Se debe destacar que en Jujuy el PN disminuyó en promedio
83.6 g cada 1000 m de altitud, similar a lo observado en
Colorado (USA), un efecto comparable al tabaquismo materno,
primiparidad o déficit del control prenatal28. En realidad,
esta relación es curvilínea, con reducciones más evidentes
por encima de los 2000, sugiriendo un efecto de umbral, más
allá del cual pequeñas reducciones en el aporte de O2
podrían disminuir notablemente la oxigenación fetal.
Resultados similares se hallaron en el Noroeste de Argentina
13-17, así como en comunidades recientemente aclimatadas
9,12. El enlentecimiento del crecimiento fetal comenzaría
entre la 25ª y 29a semanas de gestación en niños nacidos a
4300 msnm versus 300 msnm y la restricción sería del tipo
asimétrica 29. Esta adaptación no sólo se traduciría a
través de la disminución del PN sino también del peso de la
placenta, con placentas más pesadas en promedio e índices
placentarios más altos en regiones de altitud que a nivel
del mar30.
El patrón de crecimiento y desarrollo en la altitud también
constituye una respuesta a un ambiente social limitado en
energía31. Las poblaciones de altitud jujeñas se
caracterizan por altos índices de desnutrición proteico-calórica
y porcentajes elevados de necesidades básicas insatisfechas
32, siendo el grupo materno-infantil el más vulnerable, lo
que incide negativamente en el crecimiento intrauterino1,33
.
En conclusión, este estudio demuestra que la altitud
geográfica se asocia independientemente con el PN y varios
indicadores de compromiso del crecimiento fetal (PN<3000 g,
PEG, FGR < 0.90 e IP<2.53). Dado el impacto de la reducción
del PN en el riesgo de resultados perinatales adversos y de
enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta
resulta necesario evaluar esta relación en otras
poblaciones, independientemente de su localización
altitudinal.
Conflicto de
Interés
Los autores declararan la ausencia de conflictos de
interés potenciales. |
Referencias bibliográficas
1. Grandi C, Dipierri J. Tendencia secular del peso de
nacimiento en Argentina (1992-2002): un estudio poblacional.
Arch Argent Pediatr 2008; 106:219-25.
2. Bejarano I, Alfaro E, Dipierri J, Grandi C. Variabilidad
interpoblacional y diferencias ambientales, maternas y
perinatales del peso al nacimiento. Rev Hosp Matern Infant
Ramon Sarda 2009. 28:29-39.
3. Barker D (Ed.) The fetal and infant origins of adult
disease. British Medical Journal Books. London, 1992.
4. Moore L. Fetal growth restriction and maternal oxygen
transport during high altitude pregnancy. High Alt Med Biol
2003; 4:141-56.
5. Moore L, Charles S, Julian C. Humans at high altitude:
hypoxia and fetal growth. Respir Physiol Neurobiol 2011;
178:181-90.
6. Beall C, Decker M, Brittenham G, Kushner I, Gebremedhin
A, Strohl K. An Ethiopian pattern of human adaptation to
high-altitude hypoxia. Proc Natl Acad Sci U S A 2002;
99:17215–18.
7. Bogin B. Patterns of human growth. Cambridge Studies in
Biological Anthropology. Cambridge University Press, 1988.
8. Rockwell L, Vargas E, Moore L. Human physiology
adaptations to pregnancy: inter and intraspecific
perspectives. Am J Hum Biol 2003;15:320-41.
9. Moore L, Zamudio S, Zhuang J, Sun S, Droma T. Oxigen
transport in tibetan women during pregnancy at 3658 m. Am J
Phys Anthropol 2001; 114:42-53.
10. Moore L, Young D, Droma T, Zhuang J, Zamudio S. Tibetan
protection from intrauterine growth restriction (IUGR) and
reproductive loss at high altitude. Am J Hum Biol 2001;
13:635– 44.
11. Giussani D, Phillips S, Anstee S, Barker D. Effects of
altitude versus economic status on birth weight and body
shape at birth. Pediatr Res 2001; 49:490-94.
12. Julian C. High altitude during pregnancy. Clinics in
Chest Medicine 2011; 32:21–31.
13. Alvárez P, Dipierri J, Bejarano I, Alfaro E. Variación
altitudinal del peso al nacer en la provincia de Jujuy. Arch
Argent Pediatr 2002; 100:440-7.
14. Ocampo S, Dipierri J, Russo A. Efecto de la variación
altitudinal en el bajo y muy bajo peso al nacimiento en la
Provincia de Jujuy (República Argentina). Rev Esp Antropol
Biol 1993; 14:9 -19.
15. Dipierri J, Ocampo S, Olguín M, Suárez D. Peso al
nacimiento y altitud en la Provincia de Jujuy. Cuadernos
FHYCS-UNJU 1992;3:156-66.
16. Lomaglio D, Marrodán M, Verón J, Díaz M, Gallardo F,
Alba et al. Peso al Nacimiento en Comunidades de Altitud de
la Puna Argentina: Antofagasta De La Sierra (Catamarca).
Antropo 2005; 9:61-70.
17. Moreno-Romero S, Marrodán Serrano M, Dipierri J. Peso al
nacimiento en ecosistemas de altitud, Noroeste argentino.
Susquets. Observatorio Medioambiental 2003; 6:161-76.
18. Alfaro E, Grandi C, Dipierri J, Quero L. Birthweight and
child mortality in highlands populations of Jujuy province
(Argentina). Pediatr Res 2005; 17:57:923.
19. CLAP (Centro Latinoamericano de Perinatología y
Desarrollo Humanos) OPS/ OMS. Sistema Informático Perinatal.
Publicación Científica Nº 1203. Montevideo, Uruguay, 1990.
20. OMS (Organización Mundial de la Salud). El estado
físico: uso e interpretación de la antropometría. Informe de
un Comité de Expertos de la OMS. Series de Informes Técnicos
N° 854, 1995.
21. San Pedro M, Grandi C, Larguía M, Solana C. Estándar de
peso para la edad gestacional en 55.706 recién nacidos sanos
de una maternidad publica de Buenos Aires. Medicina (Bs As)
2001. 61:15-22.
22. Kramer M, Olivier M, Mc Lean F. Impact of intrauterine
growth retardation and body proportionality on fetal and
neonatal outcome. Pediatrics 1990; 86:707–13.
23. Sanderson D, Wilcox M, Johnson I. The individualized
birthweight ratio: a new method of identifying intrauterine
growth retardation. Br J Obstet Gynaecol. 1994; 101:310-14.
24. Keyes L, Armaza J, Niermeyer S, Vargas E, Young D, Moore
L. Intrauterine growth restriction, preeclampsia and
intrauterine mortality at high altitude in Bolivia. Pediatr
Res 2003; 54:20-5.
25. Beall C. Optimal birthweights in Peruvian population at
high and low altitudes. Am J Phys Anthropol 1981; 56:209-16.
26. Palmer S, Moore L, Young D, Cregger B, Berman J, Zamudio
S. Altered blood pressure course during normal pregnancy and
increased preeclampsia at high altitude (3100 meters) in
Colorado. Am J Obstet Gynecol 1999; 80:1161–68.
27. Cnattingius S, Forman M, Berrendees H, Graubard B,
Isolato L. Effect of age, parity and smoking on pregnancy
outcome: a population-based study. Am J Obstet Gynecol 1993;
168: 16-21.
28. Jensen G, Moore L. The effect of high altitude and other
risk factors on birthweight: independent or interactive
effects? Am J Public Health 1997; 87:1003 –7.
29. Krampl E, Lees C, Bland J, Dorado J, Gonzalo M, Campbell
S. Fetal biometry at 4300 m compared to sea level in Peru.
Ultrasound Obstet Gynecol 2000; 16:9–18.
30. Mayhew T, Jackson M, Haas J. Oxygen diffusive
conductance of human placenta from term pregnancies at low
and high altitudes. Placenta 1990; 11: 493-503.
31. De Meer K, Bergman R, Kusner JS, Voorhoeve H.
Differences in physical growth of Aymaras and Quechua
children living at high altitude in Peru. Am J Physc
Anthropol 1993; 90:59-75.
32. Isla A. Diagnóstico de la situación de la provincia de
Jujuy. Documento de Trabajo UNICEF, 1992.
33. Guimarey L, Carnese F, Puciarelli H. La influencia
ambiental en el crecimiento humano. Ciencia Hoy 1995;
5:41-7.
|